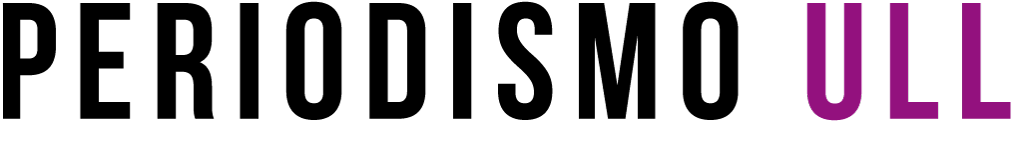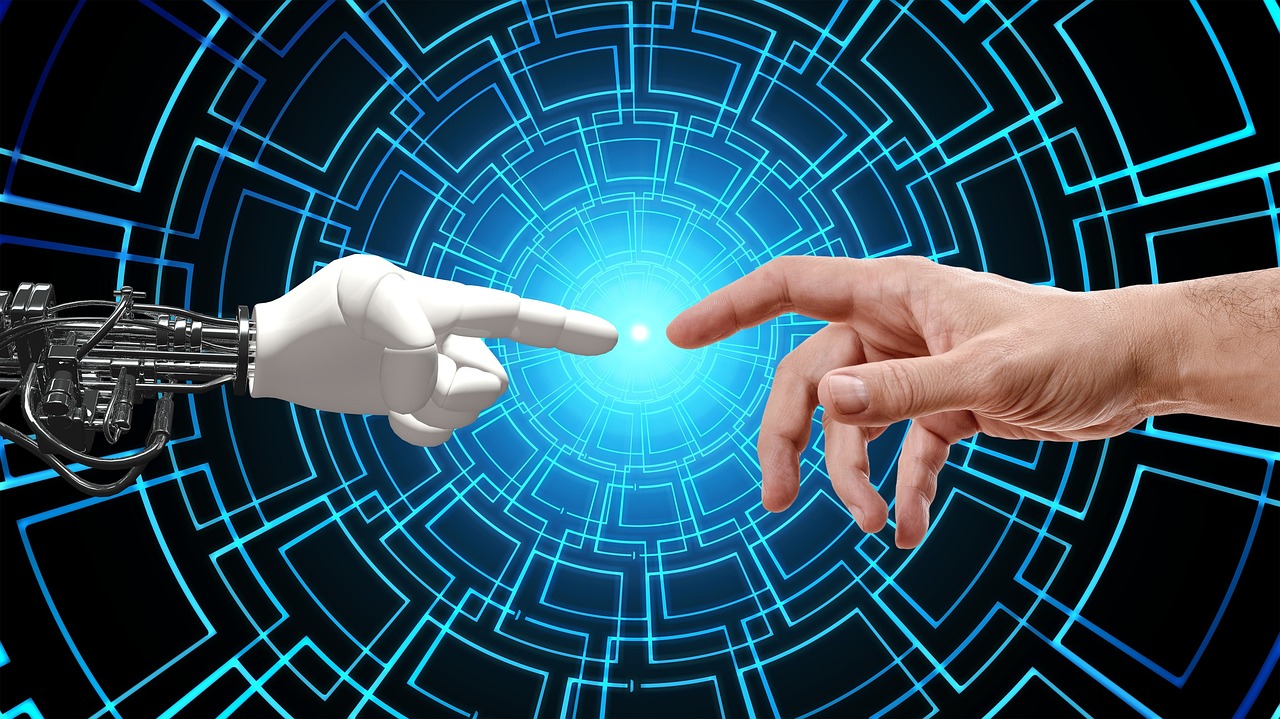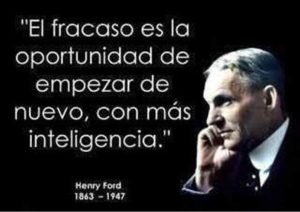Hace unas semanas le hice una entrevista a un profesor universitario. Su ámbito y el contenido de la entrevista no es lo importante. El caso es que, tras atacar con mi batería de preguntas y apagar la cámara, el docente me comentó una intranquilidad personal que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Cree que el futuro de su profesión está en peligro por la rápida llegada de las nuevas tecnologías y eso hace que, últimamente, dude de su propia actividad profesional. Algo así como el fenómeno del impostor.
Tras estar un rato dialogando, él me comentó su visión acerca del futuro incierto de la docencia y yo le transmití mi postura al respecto, pero centrándome en el periodismo. Encima me mostró varios artículos en los que se contaba que en un colegio de Londres se habían sustituido a los profesores por una inteligencia artificial. No me lo podía ni creer. Quien me habría dicho que fue hace tan solo tres años, cuando yo cursaba segundo de bachiller, que habían creado un prototipo de tecnología que iba a poder realizar mi tarea. Ahora, ese prototipo de inteligencia artificial, pocos años más tarde, sustituye a profesores en el Reino Unido.
«Vamos a llegar a un punto en el que el uso de la IA va a ser indetectable»
Volviendo al hecho, esa breve conexión de argumentos que tuve con el docente hizo que me replanteara la misma dialéctica en privado. «¿Sufriré la evolución de la inteligencia artificial?», me dije. En la actualidad, estas innovaciones en la tecnología están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. Al principio, el profesorado veía a la IA como una amenaza y nos penalizaban por servirnos de ella. Sin embargo, ahora parece ser que, poco a poco, se está empezando a rendir ante su rápida evolución, pero dentro de unos márgenes éticos.
Ahora bien, ¿cuáles son esos márgenes éticos? Se dice que tenemos que citar siempre que nos beneficiemos de su poder. También, escucho que hay que tener cuidado con su capacidad para crear elementos visuales y sonoros, porque una falsa propagación de estos puede ser considerado como un bulo o como delito en el peor de los casos. Podría seguir nombrando mil y unas de estas aplicaciones prácticas, pero el caso, de nuevo, es que vamos a llegar a un punto en el que su uso va a ser indetectable. Quien te dice que si ahora sustituyen a docentes por ordenadores en Inglaterra, dentro de unos años no podremos modular la voz sin ser detectado lo más mínimo. Da miedo, ¿verdad?
«Tengo la diminuta confianza de que estas herramientas serán nuestro complemento perfecto»
Aunque si bien es cierto, aún me queda un pequeño resquicio de esperanza en mi interior que confía en que el ser humano y las tecnologías convivan de manera sana. Además, yo no digo que no me beneficie de ella, ni que nunca la he utilizado, ni muchos menos. Yo la uso y siempre estoy atento a sus últimas novedades. A lo que me refiero es que tengo la diminuta confianza de que estas herramientas sean nuestro complemento perfecto para ayudarnos en las tareas más cotidianas, pero que, al final del día, dejen su espacio de acción a los seres humanos. Es decir, si tiene que ser regulada por fines éticos y, por ello, tenemos que renunciar a parte de nuestra libertad a la hora de utilizarla, bienvenido sea.
En el caso de mi futura profesión, el periodismo va a sufrir una significante evolución. O eso creo. La nueva tecnología nos va a ser muy útil para traducir declaraciones o noticias, para estructurar de manera más claras nuestros textos, o incluso como base de datos para piezas periodísticas. Las posibilidades son ilimitadas. No obstante, lo que no va a poder ser sustituido es la capacidad que tenemos para crear declaraciones, conectar con las protagonistas de las noticias e indagar en el absoluto trasfondo de los sucesos. Será ese talento humano para generar emociones y para elaborar historias con personas reales, las que van a mantener viva la llama.